
Te cuento esto mientras filtro el café de la mañana y veo a los pequeños clasificar dinosaurios por «los que rugen fuerte» y «los que tienen manchas mágicas».
Ayer el telediario hablaba de algoritmos en hospitales infantiles, y sin querer relacioné ese tema con sus preguntas sobre por qué el cielo cambia de color al atardecer.
Así funciona nuestro aprendizaje ahora: cada idea tecnológica se convierte en un juego de detectives caseros.
Hoy quiero compartir cómo las máquinas que aprenden dejaron de ser cajas negras para transformarse en compañeras de curiosidad.
Lenguaje de dinosaurios y redes neuronales

Recuerdo aquella vez cuando explicamos que los algoritmos son como «superpoderes para encontrar patrones ocultos».
Tomamos una camiseta con estegosaurios y la convertimos en metáfora: «Mira corazón, cuando buscamos calcetines perdidos en la lavadora, el cerebro funciona como un algoritmo: revisa colores, tamaños… ¡y listo!»
Ese día comprendí que la tecnología empieza donde terminan los tecnicismos.
Nuestra cocina se llenó de fideos «redes neuronales» conectados con pasas, galletas con chispas que eran proteínas… y cada sábado inventábamos personajes: la aspiradora que odia los Legos pero adora las migas —igual que los sistemas que aprenden prioridades—.
El experimento del arroz que flota y las preguntas sin respuesta
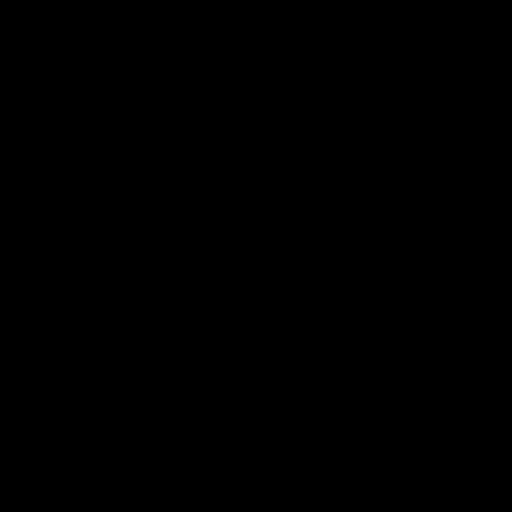
¿Quién diría que un martes lluvioso cambiaría tanto, verdad? Fue cuando nuestra caja de experimentos se volvió legendaria.
Sacamos palitos de helado, harina teñida y un termómetro viejo.
Queríamos responder «¿Por qué el agua rechaza la pimienta al meter el dedo con jabón?» —pregunta perfecta mientras pelabas patatas—.
Detuvimos todo para convertir la cocina en laboratorio.
El jabón rompía la tensión superficial; los niños lo anotaron como «el hechizo que asusta a los granos negros».
Pero lo valioso fue ver cómo sacaban conclusiones usando la vara del error mágico que creamos: un cartón con fichas que premian el equivocarse.
Cuando la inteligencia artificial se vuelve compañera de juegos

Aquella tarde mi esposa llegó hablando de sistemas médicos complejos, con esa preocupación que solo muestras cuando la tecnología falla a personas.
Cuando compartimos esta preocupación en familia, los niños organizaron «la conferencia de soluciones» en su fortaleza de mantas.
Ahí entendimos algo hermoso: no estamos formando futurólogos, sino arquitectos de preguntas.
Como cuando guardamos ese dibujo de sonda espacial hecho en servilleta.
Entre mil tareas adultas, vivíamos la lección más pura: que tras un día laboral agotador, la mayor innovación sigue siendo esa nota con letra torcida que promete: «Mañana otra pregunta nueva».
