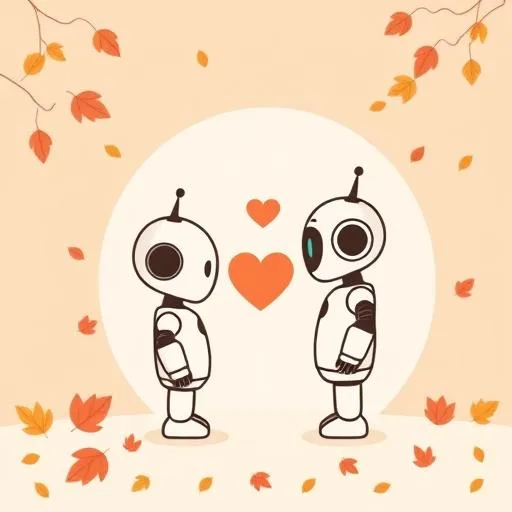
‘Acércate, Chris’, susurra un robot de $300,000 presentado en el IFA Berlín. Este llamativo dispositivo promete ‘compañía’, con suscriptores mensuales y expresiones programadas. Pero mientras caminamos hoy bajo un cielo despejado que invita a jugar al aire libre, nos preguntamos: ¿qué está cultivando en nuestros hijos un mundo donde hasta la intimidad tiene precio? La soledad es real, sí, pero ¿será la solución una máquina que aún no aprende a caminar? ¿Será que estamos intercambiando conexión real por conveniencia?
¿A qué costo invisible los robots prometen compañía?

Con un precio que oscila entre $175,000 y $300,000, Aria de Realbotix presenta rostros magnéticos intercambiables y una voz diseñada para imitar calidez humana. Su fabricante sugiere que alivia la soledad, aunque incluso ella reconoce sus límites: ‘No puedo caminar aún’, admitió en una demostración. Es curioso, ¿no? Una compañía que requiere base rodante porque sus piernas no sostienen conversaciones auténticas. ¿Qué mensaje enviamos a quienes están aprendiendo a relacionarse cuando vemos que el ‘afecto’ se reduce a motores y suscripciones? Como padres, nos estremece pensar que nuestra próxima generación confunda la respuesta programada de un algoritmo con el abrazo torpe pero sincero de un amigo que comparte su juguete favorito.
¿Pueden los robots llenar el vacío de soledad en la era digital?

Investigaciones recientes de universidades como Duke y Cornell sugieren que los robots compañeros podrían reducir la soledad, llegando incluso a ser cubiertos por seguros médicos si se validan sus beneficios. Pero detengámonos aquí: estos estudios se enfocan en adultos mayores, no en niños en pleno desarrollo social. Nuestros pequeños no necesitan recordatorios para tomar medicinas; necesitan aprender a descifrar el lenguaje corporal cuando un compañero está triste, a negociar turnos en el columpio, a sentir el calor de una mano que sostiene la suya al cruzar la calle. La ciencia confirma que la interacción humana real —como compartir una merienda improvisada o resolver un conflicto con palabras, no con código— forja resiliencia que ninguna máquina puede replicar. ¿Acaso no es más valiosa la risa contagiosa de tres niños construyendo un refugio con cartones que cualquier ‘companionship’ de plástico?
¿Qué necesitan nuestros hijos: raíces o circuitos?

Observar a un niño en el parque es una lección diaria de conexión auténtica. Forman mundos con palitos y piedras, crean alianzas en unos minutos, y sanan heridas con un ‘¿jugamos juntos?’. No requieren sensores ni IA avanzada; necesitan el aroma de la tierra mojada tras la lluvia, el roce accidental de hombros al dibujar, el silencio cómodo de mirar nubes con alguien que entiende sin palabras. ¿Cuántas veces hemos visto a nuestros pequeños regalar su último trozo de manzana a un amigo hambriento? Esa generosidad espontánea —tan barata y tan invaluable— es el antídoto contra la soledad. Los robots, por muy elegantes que sean, nunca aprenderán el arte de consolar con un dibujo torpe hecho en servilletas, ni el valor de pedir perdón tras un malentendido. Esos son los ‘motores’ que debemos fortalecer: los corazones que laten al unísono, no los algoritmos que simulan latidos.
Semillas de conexión: pequeños rituales sin precio para cultivar raíces
Reflexionando sobre esto, en días tan despejados como hoy, ¿por qué no transformar lo ordinario en momentos mágicos? Apagamos los dispositivos durante la cena y convertimos los platos en testigos de preguntas como ‘¿Qué te hizo sonreír hoy?’. Durante un paseo corto, convertimos el camino en un juego: ‘¿Ves esa nube? ¡Imagina que es un dragón!’. Estas acciones, gratuitas y sencillas, tejen raíces más profundas que cualquier tecnología. La investigación respalda que media hora de juego no estructurado al aire libre reduce el estrés infantil más eficazmente que apps ‘terapéuticas’. No es nostalgia; es neurociencia: los cerebros jóvenes florecen cuando tocan hierba, cuando sienten el viento en la cara, cuando aprenden que las palabras ‘lo siento’ sanan más rápido que un software actualizado. ¿Por qué no probar dejar un frasco de ‘gracias’ en la mesa? Que cada quien agregue notas de agradecimiento diarias. Así, construimos algo que ningún robot puede: un hogar donde el afecto no se compra, se cosecha.
Tecnología como puente, no como muro: ¿cómo mirar al futuro?
La IA avanza a pasos gigantescos, y eso es emocionante. Herramientas digitales pueden enriquecer el aprendizaje si las usamos con intención: un mapa estelar para observar juntos las estrellas, no sustituir el paseo nocturno donde contamos constelaciones con los dedos. La clave está en el equilibrio. Permitamos que la pantalla sea una ventana, no un muro. Animemos a explorar apps educativas, pero luego cierren los ojos y describan cómo se siente el sol en la piel. Al final del día, lo que recordarán no serán las interacciones con un robot de lujo, sino el recuerdo de una tarde compartiendo helado casero mientras discutían si los caracoles tienen sueños. Porque la verdadera compañía no cabe en un servidor; se cultiva en esas risas espontáneas que llenan el corazón, en manos entrelazadas al subir una colina, en el silencio cómodo de saber que alguien está ahí, sin necesidad de que su software esté actualizado.
Fuente: ‘Come closer, Chris’ says the $300,000 companionship robot, NZ Herald, 2025/09/07 07:40:13
